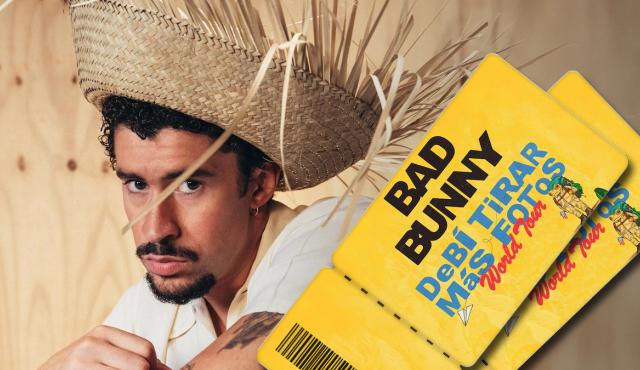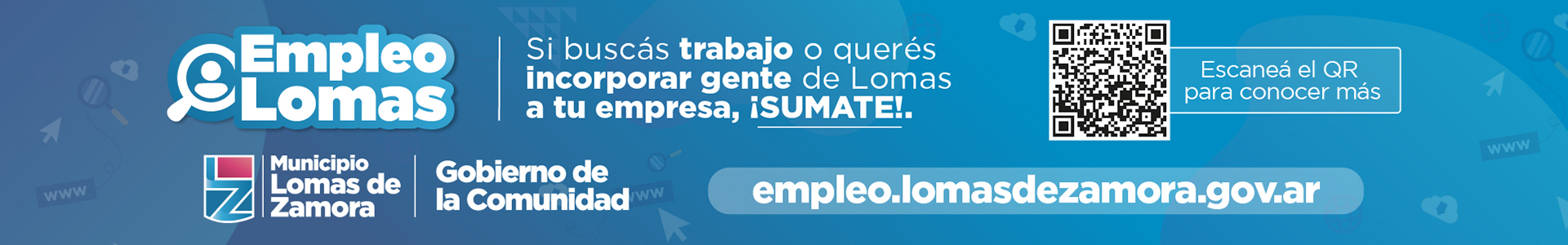La nueva infraestructura del siglo XXI: los Estados ante la oportunidad de construir centros de datos para la era de la Inteligencia Artificial






Durante más de un siglo, los Estados fueron los grandes arquitectos de la infraestructura que permitió el desarrollo económico global: tendieron redes eléctricas, abrieron rutas y autopistas, construyeron ferrocarriles, aeropuertos y puertos.
Hoy, una nueva infraestructura reclama protagonismo: los centros de datos, los templos donde se aloja, entrena y distribuye la IA que ya redefine la economía mundial.
El CEO de OpenAI, Sam Altman, lo dijo sin rodeos: “Los gobiernos deberían construir y poseer su propia infraestructura de IA. Es un activo estratégico nacional.”

Por primera vez en décadas, los gobiernos pueden volver a ocupar un rol que creían perdido: el de productores de infraestructura crítica.
Los centros de datos —masivos, energéticamente eficientes, conectados por fibra óptica y respaldados por fuentes renovables— se están convirtiendo en el nuevo equivalente a los puertos o autopistas de la economía digital.
En los últimos meses, OpenAI, Google, Amazon y NVIDIA han anunciado inversiones multimillonarias en “data farms” en distintas regiones del mundo.
Pero el diferencial no está solo en el capital privado: el acceso a suelo, energía y estabilidad institucional son factores donde los Estados tienen ventajas comparativas.
Por eso, Altman propuso que los gobiernos no se limiten a subsidiar o regular, sino que participen activamente como socios o dueños de infraestructura que luego pueda alquilarse o concesionarse a empresas de IA.

Ejemplos del nuevo modelo de alianza público-privada
• Corea del Sur: el gobierno firmó acuerdos con OpenAI y Samsung para el Proyecto Stargate, una red de centros de datos de alta densidad alimentados con energía verde. El Estado aporta terrenos, incentivos fiscales y estabilidad regulatoria, mientras las empresas asumen la operación técnica y el mantenimiento.
• Europa: la Comisión Europea financia infraestructuras comunes bajo el programa Digital Europe, permitiendo que los Estados miembros arrienden capacidad de cómputo a firmas privadas o consorcios académicos.
• Estados Unidos: la CHIPS and Science Act abrió la puerta a extender créditos fiscales para centros de datos de IA, y algunos estados ya exploran modelos de leasing público: el gobierno construye, las Big Tech pagan por uso.
• Emiratos Árabes Unidos: el plan “AI Sovereignty” prevé que parte de la infraestructura de datos sea propiedad del Estado, que la arrienda bajo licencias limitadas, manteniendo control sobre seguridad y uso energético.

En América Latina, esta visión abre una ventana de oportunidad histórica.
Regiones con abundancia energética (hidroeléctrica, eólica o gas natural), estabilidad climática y suelos accesibles —como la Patagonia argentina o el noreste brasileño— pueden transformarse en nodos de infraestructura digital global.

El marco legal puede seguir modelos ya conocidos en infraestructura tradicional:
• Concesión a largo plazo: el Estado construye el centro, define estándares ambientales y de seguridad, y otorga su uso a una empresa privada por 20 o 30 años.
• Arrendamiento con opción de recompra o participación: las compañías pagan un canon por capacidad instalada y mantenimiento.
• Modelos mixtos con soberanía tecnológica: el gobierno conserva un porcentaje de capacidad de cómputo para proyectos públicos (educación, salud, innovación), mientras alquila el resto al sector privado.
Este esquema permitiría alinear inversión privada con desarrollo público, evitando que los beneficios de la nueva revolución digital queden concentrados en pocas manos.

El desafío es político y jurídico.
Los Estados deben definir leyes que garanticen transparencia y auditoría energética; protección de datos y soberanía tecnológica; acceso equitativo a recursos de cómputo para universidades, startups y organismos públicos; y estabilidad fiscal y previsibilidad para los inversores privados.
Se trata, en definitiva, de diseñar una política industrial para la era del cómputo.
Así como las represas y los ferrocarriles fueron símbolos del progreso en el siglo XX, los centros de datos público-privados pueden convertirse en los motores del desarrollo en el siglo XXI.